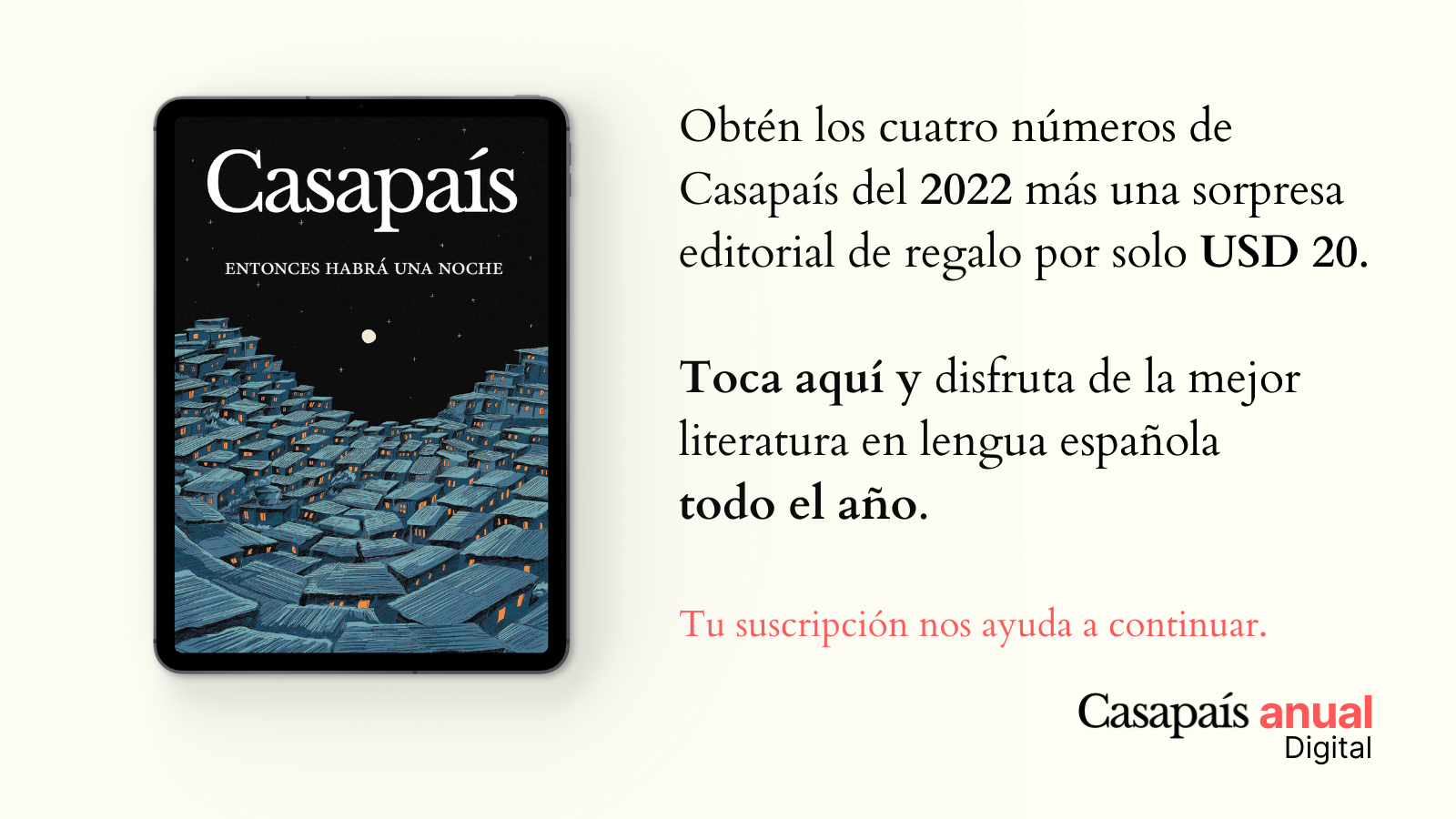Después del ámbar
Aman Upadhyay
No escucho los golpes en la puerta hasta que mis pies están en el borde de la silla. La altura permite que una franja de luz divida mi cara, revelando la fila interminable de bloques que se extienden detrás de la mancha negra en la ventana. Años más tarde, cuando todos los apartamentos sean desalojados y las filtraciones conviertan las paredes en membranas, un obrero escuchará un zumbido antes de tumbar alguna de las columnas del cuarto con un martillo.
A veces el zumbido no me despertaba. Las lagunas se acumulaban a un lado de la cama y convertían al colchón en un salvavidas desinflado. Del concreto brotaba el susurro de los vecinos y me convencía del movimiento involuntario de las paredes, que empequeñecía el apartamento en un rectángulo febril. Cuando el insomnio se apoderaba de mi cuerpo, me encontraba con las estalactitas de moho acumuladas en el techo amenazando con hundirme en la oscuridad. A veces, como el ala de un albatros atascada en el petróleo, estiraba la mano para palpar el vacío del otro lado de la cama.
Los golpes se convierten en murmullos. Las sombras se alargan en picos inquietos que se filtran debajo de la puerta. Una torre de papeles se erige en una esquina y las macetas que alguna vez acogieron flores son ahora recipientes pompeyanos esparcidos en el suelo. Detrás del zumbido, percibo el eco del tocadiscos que acumula semanas de polvo debajo de la aguja.
Ahorramos varios meses para comprar el tocadiscos. El volumen elevado expandía las dimensiones de la sala y convertía las placas de hormigón de las torres aledañas en milagros arquitectónicos. Las quejas vecinales se redujeron a miradas de reproche, pero la música seguía emanando con frecuencia de las grietas de la fachada. La aguja recorría la superficie del disco cuando un empleado de la empresa estatal descartó el caso como una instalación defectuosa, e hizo una mueca indiferente mientras prendía un cigarrillo al lado de la mancha negra en donde había reposado la cocina de gas.
La cerradura de la puerta se mueve. El metal produce un tintineo interminable. La percusión de la madera se une al rumor de los aires acondicionados, al motor de los carros en la calle, y se combinan en sinfonías íntimas en donde siempre encuentro una extraña familiaridad.
Mi infancia transcurrió en el ensueño proporcionado por las melodías de la cotidianidad, durmiendo con la cadenza de los grillos al anochecer en las grandes oberturas de las primeras lluvias del año. En la música encontré la misma vibración: un murmullo que alargaba la inmediatez del tiempo, un sonido que contenía el llanto y lo transformaba en una nota expansiva que ignoraba lo palpable. Pensaba en cómo aquellos acordes contenían multitudes, en los otros niños que no tocaban su cena ni pronunciaban palabra ante las preguntas preocupadas de sus padres; que se acostaban en su cama mirando el techo sin poder articular su conmoción, pero con la certeza inquebrantable de que todo había cambiado.
La madera cruje con las embestidas. El sonido seco se eleva por encima de alaridos cacofónicos. Reconozco algunas voces que se filtraban por los muros los domingos por la tarde, maldiciendo el televisor cuando su equipo favorito perdía y gritando con desdén cuando la música del tocadiscos nos envolvía en un baile frenético; una danza alegre que celebraba el futuro que no tendríamos pero que insistiría en recordar.
Publicidad
La ciudad siempre me habló en susurros, pero al recorrerla con ella aprendí a disfrutar su estruendo. Escuchábamos los gemidos de las masas indistintas frente a la iglesia, nuestros pies fundidos en el asfalto, vigilados por la estatua de un arcángel cuyos surcos musgosos cuestionaban su divinidad. Imitábamos los pasos de los enflusados que caminaban con el ímpetu juvenil de aquellos que todavía no han sido —o no quieren ser— alcanzados por la duda. Caminaríamos hasta el fin del mundo, al menos el que nosotros conocíamos, persiguiendo el murmullo de las calles que anhelaban un poco de tranquilidad.
Los días eran interminables y nunca fueron suficientes. La comida escaseaba y los tumultos en la calle eran frecuentes, pero la aguja seguía recorriendo discos cuando los gases formaban cirros impenetrables y la sangre se extendía en gruesas arterias por la acera. Los compases quedaban suspendidos en el aire mezclándose con el sonido de la violencia. Cuando nuestras fantasías se redujeron a conversaciones banales y nos conformábamos con asentir cuando debíamos, encontramos un refugio en nuestros nombres; la ruptura de una sentencia dictada por el territorio…
También puedes compartir este texto