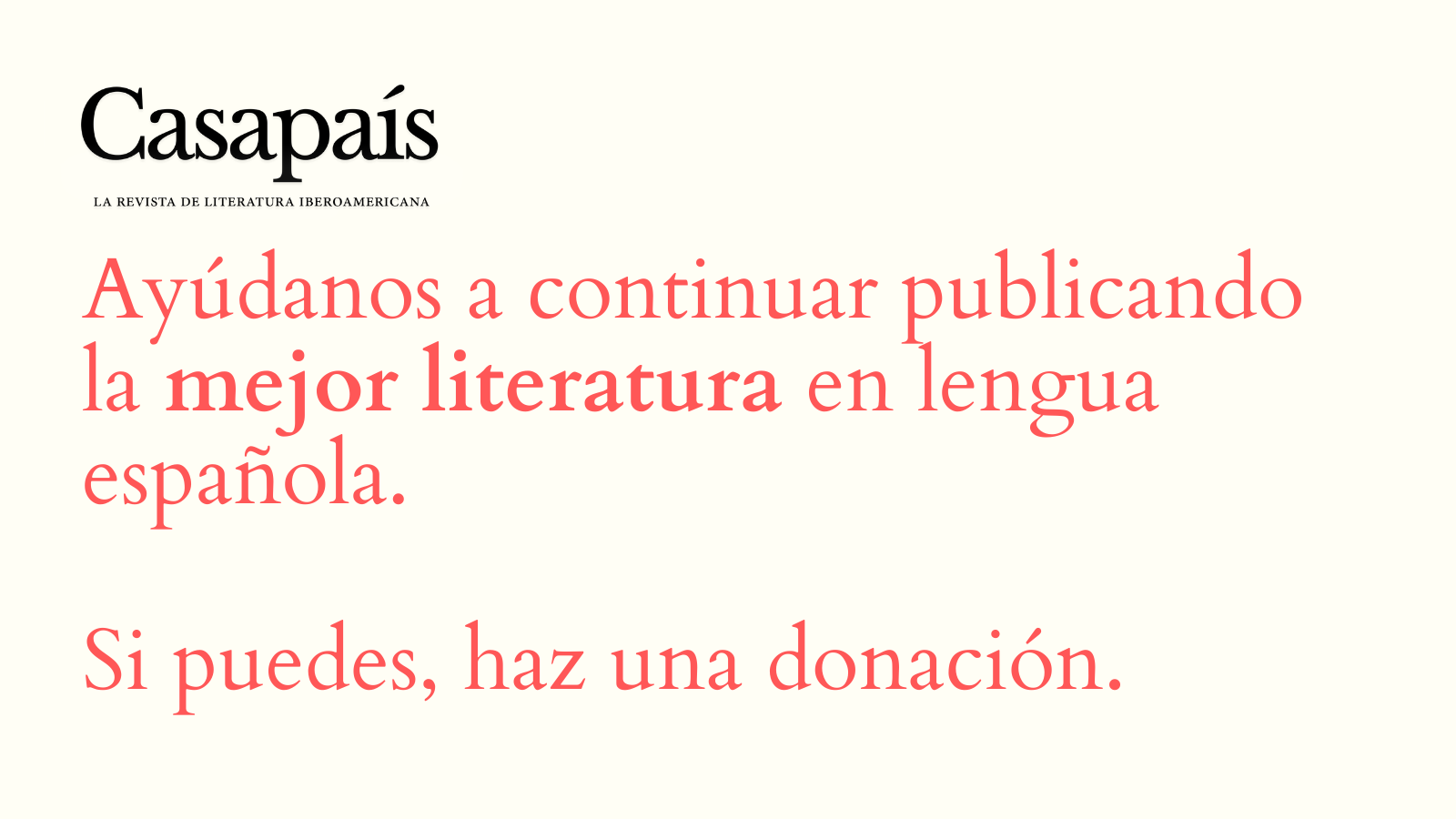El intruso
Marcelo Jaboo
Cuando entré en el vagón, advertí que ya había alguien allí:
Buenas noches, señor, dijo el intruso.
Era un hombre delgado, con la piel morena. Estaba envuelto en una manta de viaje, y lo único que podía ver de él era la cabeza.
Buenas noches, repitió.
Lo saludé secamente y tomé asiento frente a él. Me incomodaba su presencia, pues cuando vuelvo de trabajar, siempre elijo el compartimento que comunica con el vagón de carga, porque nunca hay nadie y me gusta disfrutar del trayecto en solitario.
Me preguntó mi nombre y me dijo que se llamaba August, y que vivía en C*:
Llevo ya dos horas de viaje, y en todo el trayecto solo me he encontrado con una persona antes que usted. Extraño, ¿no cree?
En este tren no suele haber muchos pasajeros, y menos a estas horas.
El hombre no contestó, lo cual me alegró, pues no me apetecía entablar conversación con un desconocido. Me fijé en el compartimento, que contenía los objetos que no cabían en el vagón de carga: cajas de cartón se amontonaban en una esquina, sobre ellas descansaba una jaula de pájaros vacía; debajo de la fila de asientos en la que estaba sentado August había cajas de cartón plegadas por las que asomaba un tejido de lana roja, y bajo mi asiento había una maleta. Respiré satisfecho al ver que, al menos, el lugar estaba como siempre, y abrí mi revista.
No había acabado de leer el primer párrafo de una noticia sobre carreras de caballos, cuando un golpe hizo que me sobresaltara: August había cogido una taza, y con un movimiento rápido, la había puesto boca abajo sobre la mesita pegada a la ventana.
¡La pillé!, exclamó.
¿Cómo?, pregunté.
La mosca.
En ese momento, escuché un zumbido que provenía sin duda del interior de la taza. La mosca, atrapada, daba golpes intentando salir. August se inclinó y empezó a moverla, trazando curvas, sin que los bordes se separasen de la mesa. El brillo de sus ojillos y la concentración con que movía la taza no me gustaron.
Volví a centrar mi atención en la revista, pero el golpeteo frenético de la mosca contra las paredes de su cárcel no me dejaba concentrarme. Por el rabillo del ojo observé cómo August levantaba apenas un centímetro el recipiente de la mesa. Vamos, pequeña, sé valiente, escuché que murmuraba, a ver si sabes por dónde salir. La mosca se dirigió hacia la luz, pero cuando estaba a punto de salir, August dejó caer la taza y otra vez comenzó el zumbido desesperado.
Estaba empezando a ponerme nervioso. Intenté concentrarme en una fotografía en la que aparecía un caballo irlandés e ignorar que August había empezado a subir la taza de nuevo. La tenía a un palmo de la mesa, y la mosca, aturdida, estaba quieta. Aliviado, pensé que había acabado con su entretenimiento, pero en ese instante, la mosca hizo ademán de echar a volar, y el hombre volvió a taparla, dando un golpe mucho más fuerte que el anterior.
¡Ja!, gritó.
¡Por Dios!, exclamé, deje eso de una vez.
Discúlpeme. Son unos diablos estos bichos.
Después dio la vuelta a la taza y la mosca echó a volar y se perdió entre los bártulos.
Recuerdo que un verano mi casa se llenó de moscas, una plaga, dijo. No sabe cuánto disfruté matándolas. Siempre iba armado con un matamoscas, y en cuanto tenía una al alcance, ¡zas!, la dejaba en el sitio. Prefiero ese método tradicional a los insecticidas. Las tiras de papel impregnadas con pegamento son también muy eficaces; las moscas agonizan en ellas durante veinticuatro horas. En menos de dos días acabé con todas.
Aunque sabía que mi comportamiento estaba siendo brusco, no contesté, pero mi compañero de viaje no pareció entenderme.
Publicidad
¿A qué se dedica usted? Por su aspecto me atrevería a suponer que es contable en un banco.
Abogado.
Es parecido… ¿Y por qué sale tan tarde de trabajar? Nadie acaba a estas horas.
Demasiado trabajo, dije sin levantar los ojos de la revista.
Humm, yo tengo varias profesiones. Una de ellas es matarife; un oficio en extinción como se puede imaginar. Ahora se aturde a los animales con medios eléctricos y el resto lo hacen máquinas. Hace no sé cuánto que no utilizo mis herramientas, dijo haciendo un movimiento con la cabeza, señalando un maletín negro, pero, mire por dónde, el otro día recibí un aviso del encargado de una granja en la que se ha detectado un brote de peste equina. La granja está en cuarentena, y como no es posible trasladar los caballos al matadero, hay que sacrificarlos allí mismo; y ahí es donde me dirijo yo.
Fascinante trabajo, pensé con sarcasmo.
Es un trabajo sencillo. No me llevará más que unos minutos. Nueve estocadas certeras y nueve caballos menos. Una vez liquidé cuarenta y tres cerdos de otras tantas puñaladas. Es mi record, y no piense que es fácil de batir. Creo que los animales agradecen mi habilidad al ejecutarlos.
Seguro que sí, repuse sin apartar los ojos de la revista.
Pero, como le decía, tengo otras profesiones. También soy músico; toco el contrabajo en una banda de jazz.
Un titiritero…, pensé con desaprobación.
¿Qué música escucha usted? A mí me gusta Miles Davis. Pero no solo me gusta el jazz; también me agrada escuchar música clásica, sobre todo las versiones de Bach que hace Gould. ¿Y a usted?
Ninguna en particular.
¿Qué le parece el contrabajo?
Demasiado grande para tan poco sonido.
Yo considero que está al mismo nivel que la flauta o el piano, y muy por encima de otros, algunos de los cuales deberían estar prohibidos; entre ellos, uno en especial, ¿sabe cuál?
No.
Cerré la revista y la dejé sobre la mesa.
El violín. Es el instrumento del diablo.
¿Y eso por qué?, pregunté sin el más mínimo interés.
Antes de contestar me miró. Sus ojos eran tan negros que parecía que me estuviera observando la mosca liberada de la taza.
Sabe… he decidido que voy a contarle algo que me ha pasado. Sí, me inspira usted confianza. Nunca he hablado de esto con nadie.
Un estremecimiento recorrió mi espalda.
¿Y por qué tiene usted que contarme nada a mí? No nos conocemos.
No se preocupe, estoy seguro de que no se arrepentirá de escuchar mi historia.
Verá, hoy no he tenido un buen día y quizá no esté en la mejor disposición para escucharle.
Vamos, no se ponga usted así; estamos solos en un vagón de tren, es de noche; ni siquiera podemos ver el paisaje, ¿qué hay más aburrido que eso?
August no esperó mi respuesta y empezó a hablar.
Verá… yo toco en una banda de jazz, ya se lo he dicho antes. Pues bien, hace unos meses el director decidió incorporar a un nuevo miembro; un violinista. ¡Un violín en nuestra banda! Es lo peor que podía ocurrir.
Ya…
Le he dicho que es el instrumento del diablo. Salvo excepciones, suena como si torturasen a un gato, como si raspasen árboles… ¡Peor que eso!
No contesté esta vez, pero él continuó.
Pues bien, ese músico, el joven Perkins, alteró la armonía de la banda desde el mismo día de su presentación; se cree un músico superior, pero no es más que un ser prepotente: llega siempre tarde a los ensayos, lo cual es de agradecer, y su aspecto me saca de quicio; viste siempre un jersey escocés y unas gafas de pasta amarillas… Y sin embargo no recibe más que saludos de bienvenida por parte de todos.
August respiró hondo y volvió a recostarse en el asiento.
¿No es espantoso?, preguntó.
La verdad es que no soy muy aficionado a la música. Son muchas las ocasiones en que para mí no es más que un ruido.
Deseando que hubiera terminado, cogí de nuevo la revista y la abrí a la altura de mis ojos. Pero August continuó:
No es solo eso. Al poco tiempo de entrar empezó a frecuentar la compañía de María, una de las percusionistas del grupo, muy guapa, por cierto. ¡Se llevaban tan bien! Era intolerable.
¿Qué tiene de intolerable que dos personas se lleven bien?
Lo intolerable era que ella lo escuchase. ¡Ella! No podía soportarlo. Estaba decidido a darles una lección.
Ah, ya entiendo.
¿Sabe lo que hice? Conseguí que echaran a María de la banda. Hice que la acusaran de un robo que, por supuesto, no había cometido.
Dejé la revista en mi regazo y miré a mi acompañante.
¿Se inventó… que la chica había robado?
Sí… ¡Bien!, ya sabía que acabaría interesándose por mi historia.
Lo miré con expresión de asco y no dije nada.
Lo único que tuve que hacer fue aprovechar el descanso de un ensayo para acercarme a la sala donde dejamos los abrigos, coger la cartera de Perkins y meterla en el bolso de María.
¿De verdad fue capaz de hacer eso?
Cada vez odiaba más a aquel hombre.
Por supuesto. El resto fue más fácil aún. Antes de salir del local, le pedí un cigarrillo a Perkins. Él se dio cuenta entonces de que le faltaba la cartera. Volvió a la sala para comprobar si estaba caída en el suelo, pero no estaba. Sí vio, sin embargo, un papel suyo junto al armario donde María dejaba su abrigo, el cual yo había dejado entreabierto. Perkins terminó de abrir la puerta y allí estaba su cartera debajo del bolso de María. Sencillo y efectivo.
Es usted repugnante. ¿Qué consiguió con eso? La chica no tenía la culpa de nada.
Sí la tenía. Lo escuchaba… y a mí no me hacía ni caso.
¿Por qué no lo hizo al revés? Ya que se ponía… ¿Por qué no hizo que echaran a Perkins?
Porque todo mi odio iba dirigido a él. Sabía que si pensaba que María le había robado, lo pasaría muy mal. Además, mi táctica era que después de lo ocurrido yo iría a decirle a María que no creía que ella hubiera robado, y todo volvería a ser como antes.
¿Y no le importó que la chica lo pasara mal?
Con tal de que Perkins sufriera, ¿qué más daba el resto?
No le entiendo…
Aunque no funcionó del todo… Creo que sospechan de mí, los dos.
No sabe cuánto me alegro.
Pero no importa. Disfruté mucho en los ensayos viendo a Perkins cabizbajo, sin esos alardes de superioridad que tenía antes.
Creo que ya he escuchado suficiente.
¡No! Espere. Sé que le está interesando mi narración… Digo que no funcionó del todo porque una tarde que estaba paseando, de repente los vi, ¡a María y a Perkins juntos! Reían; estaba claro que Perkins no creía que ella le hubiera robado. Mi plan había fracasado y me llené de ira.
Eso es lo único que me ha gustado por ahora de su historia. Se ve que a veces hay justicia en el mundo.
Estuve un rato observándolos y, por fin, se despidieron. Perkins se dirigió al teatro donde ensayamos. Todos los miembros de la banda tenemos una llave con la que podemos entrar cuando está cerrado. Estaba anocheciendo y yo sabía que Perkins se dirigía a tocar su instrumento, porque tenía la costumbre de ensayar improvisaciones con las que luego martirizaba al grupo. ¿Sabe lo que hice entonces?
Sorpréndame.
Lo seguí. Empecé a seguirlo sigilosamente. Es algo que no había hecho nunca.
August hizo una pausa. Desvié la mirada, incómodo.
Supongo que usted no ha seguido nunca a nadie.
No, no es algo que tenga por costumbre…
Puedo asegurarle que nunca había sentido una emoción como aquella. Lo seguía a unos cuarenta metros, despacio. No sabe lo emocionante que es observar a una persona que camina tan ajena y confiada, sin imaginarse, ni por asomo, que la están siguiendo.
August rio. Estaba empezando a ponerme muy nervioso.
Cuando llegó al teatro, abrió la puerta y entró. Yo accedí tras él y me quedé detrás de la cortina que hay al fondo del escenario. Asomé la cabeza y vi que Perkins andaba a tientas, entre los atriles. Encendió una lámpara y se sentó en una silla casi pegada a la cortina que separaba el escenario de los bastidores donde yo estaba. El telón estaba corrido hasta la mitad, y por el hueco que dejaba abierto se veía parte de la sala vacía. Así, el teatro quedaba en penumbra a excepción de la mancha de luz en la que Perkins se había puesto a tocar. ¡Qué acordes monstruosos! Sentí odio hacia él y decidí asustarlo un poco.
Creo que está usted loco, dije, agarrándome la corbata.
¡Vamos! No exagere; solo quería darle un pequeño susto, como venganza. ¿Sabe lo que hice?
¿Qué?, dije con un hilo de voz.
Primero, me acerqué por detrás de la cortina al punto exacto donde estaba tocando. Me guiaba gracias a que la luz traspasaba la tela, y porque cada vez que Perkins pasaba el arco por el violín, su codo rozaba la cortina. No sabe lo que fue aquello ¡Mucho más emocionante que haberlo seguido! Imagínese; Perkins no tenía ni idea de que había alguien pegado a él, ¡separado tan solo por una tela! Recuerdo que sentía el pulso acelerado, pero eso no me impidió actuar con cautela. Incluso me atreví a poner la mano en el lugar en que su brazo tocaba la cortina; notaba cada golpe que daba, y en uno de ellos llegué a presionar con mis dedos su codo, lo que le produjo un escalofrío que hizo que el arco del violín se le cayera al suelo. Cuando lo recogió miró de reojo el telón y continuó tocando. No se atrevió a mirar por detrás. Me hubiera visto. Prefirió convencerse de que solo había sido una impresión.
Es usted un maníaco.
En ese momento deseaba matarlo. Los sonidos agudos del violín acrecentaban mi deseo, e incluso pensé cómo hacerlo. A mi alrededor había palos, cuerdas… que me habrían ayudado a conseguirlo. No ponga esa cara. Es algo que todas las personas han sentido alguna vez. ¡Matar a alguien! No es tan extraño. Al final decidí que tenía que divertirme un poco. Se me ocurrieron varias cosas para asustarlo: cortar la luz, lanzar algo al escenario… Pero no me parecieron demasiado originales. Miré los objetos que me rodeaban: baúles con disfraces, un piano, un proyector cinematográfico, decorados; y por fin tuve la idea. Otro de mis trabajos consiste en manejar el proyector cuando hay sesiones de cine en el teatro. Pues bien, una semana antes se había proyectado un ciclo de cortometrajes de cine mudo, de los hermanos Lumière. El aparato se puso entonces en el pasillo central, pero ahora el proyector estaba a mi lado, junto a una de las aberturas de la cortina, y tenía cargada una película. Con cuidado, corrí apenas la cortina y saqué el objetivo. No fue difícil porque Perkins continuaba tocando y estaba de espaldas a mí. El telón corrido a la mitad estaba enfrente de Perkins, haciendo las veces de pantalla.
Cuando estaba a punto de iniciar la proyección, el ruido del violín cesó. Me alarmé, porque pensé que quizá Perkins me había oído. Me asomé por la cortina y lo observé anotando algo en la partitura. Se me ocurrió que antes de poner el proyector en marcha tenía que hacer algo más. Si ponía de golpe la escena sería un susto repentino, y yo quería que pasara miedo. Así que me acerqué de puntillas al piano, abrí la tapa, y lentamente fui bajando el brazo hasta que mi dedo índice tocó un la agudo. Tan solo fue eso, pero bastó para que Perkins se sobresaltara. Tenía los ojos muy abiertos y miraba a su alrededor. Seguramente pensaba: son imaginaciones mías, estoy solo, habrá sido un trozo de decorado que ha caído sobre el piano, pero yo notaba que el miedo se apoderaba de él; y que desde que oyó la nota, sabía que no estaba solo en el teatro. Se levantó, mirando en todas direcciones. Había llegado el momento de actuar. Encendí el aparato. La imagen se proyectó mostrando puntitos y manchas blancas sobre el telón, donde apareció un esqueleto que, bailando al son de una música percutida a todo volumen, se movía por el telón como si fuera una marioneta. Tendría que haber visto el grito que dio el muy cobarde. Se quedó paralizado un instante, observando el esqueleto danzante que había aparecido de la nada: en la sucesión acelerada de los planos en blanco y negro, al esqueleto se le caía un brazo, lo volvía a recuperar, después una pierna, la cabeza… y se recomponía después para seguir bailando delante de Perkins.
No tardó más de veinte segundos en salir escopetado con su violín hacia la puerta, añadió con una carcajada.
Cualquiera hubiese hecho lo mismo, dije mirando a August con el mismo espanto con el que Perkins debió de haber mirado el esqueleto.
August volvió a ponerse serio, y envolviéndose más con la manta, dijo:
Aun así, el deseo de matarlo persistía. En el fondo, me decía a mí mismo que había sido una oportunidad perdida.
No hablará en serio, ¿usted está perturbado o…?
Me miró de un modo penetrante, y bajando un poco la voz, preguntó:
¿Usted no ha sentido nunca deseos de matar a nadie?
Contesté bruscamente que no.
¿Nunca? Metafóricamente hablando, claro está. Mire, aquí tengo una fotografía en la que aparece Perkins.
Cogió su bolsa y sacó una fotografía en la que estaba él con un contrabajo, varios músicos con saxofones, y el joven del violín, con su jersey de cuadros escoceses.
Me quedé mirando a August, y después mis ojos quedaron fijos en la parte inferior de la fila de asientos en la que él estaba sentado. Entre las cajas de cartón, asomaba un bulto de lana escocesa, y al verlo, no pude evitar sufrir una conmoción, pero enseguida me repuse y reí para mis adentros por pensar tonterías.
August debió de notarlo, porque preguntó:
¿Se encuentra bien? El aire está viciado en este compartimento; si no hiciera frío, podríamos abrir la ventana.
Dije que me encontraba bien e intenté cambiar de tema, hablando sobre el mal tiempo que había hecho esa semana, pero August volvió a hablar del violinista:
En los ensayos posteriores a ese día no lograba desechar la idea de liquidarlo. Muchos procedimientos se agolpaban en mi cabeza, y me preguntaba cuál era el más indicado para él. ¿Qué opina de la decapitación?
Estaría bien en su época, dije algo mareado.
Sí… una vez escuché que cuando caía la hoja de la guillotina, de la espada o del hacha sobre el condenado, la cabeza cortada seguía viendo unos instantes gracias al flujo sanguíneo que todavía persistía. ¡El ajusticiado veía todo rodando a su alrededor! ¿No le parece fascinante?
Sí… ya lo creo, fascinante, respondí. Y otra vez, mis ojos se posaron en el bulto de cuadros rojos y verdes que asomaba entre las cajas.
Le confesaré algo: una vez maté a una gallina. Yo tenía doce años. Vivía en una granja y mi padre tenía una atada sobre la mesa. La gallina no paraba de molestarme con su cacareo y mi padre se había tenido que marchar a hacer unos asuntos. Yo estaba intentando hacer los deberes que me habían mandado en la escuela, pero con el ruido que hacía la condenada no podía concentrarme, así que cogí el hacha de mi padre y me acerqué a ella.
¿Con doce años fue capaz…?
Sí, había visto muchas veces a mi padre matar cerdos y otros animales. En realidad, yo no tenía nada en contra de la gallina; pero su cacareo acabó por enfurecerme. Así que me eché hacia atrás y con toda la fuerza que pude, le asesté un hachazo en el cuello. Para mi sorpresa, el cuerpo sin cabeza empezó a moverse, revoloteando durante varios segundos. Fue formidable, aunque acabé con la cara y la ropa ensangrentadas.
Lo miré lívido. Entre la conversación y el bulto rojo al que no podía dejar de mirar, estaba empezando a obsesionarme. El corazón me latía con fuerza. Agarré la botella de agua que tenía al lado y di un trago.
August miró por la ventana y deseé que no volviera a hablar, pero al poco rato dijo:
No he acabado la historia que he empezado a contarle. Sí, usted parece un buen tipo, y a mí me agrada hablarle de mis tonterías. No va a creer lo que me ha pasado poco antes de que usted subiera al tren.
Lo miré a la vez que intentaba poner el tapón a la botella sin conseguirlo.
No lo creerá, pero hace hora y media, estaba yo solo en este compartimento, cuando de pronto, ¿a que no sabe quién apareció por la puerta? ¡El mismísimo Perkins, el violinista!
El corazón me dio un vuelco.
¿Sabe usted lo que se atrevió a hacer? Me dijo que había estado ensayando y que quería que escuchase una obra. Sacó su violín y tuvo la poca decencia de ponerse a tocar. ¡Aquí, conmigo delante!, sabiendo como sabe que no puedo soportarlo. Lo hizo para provocarme. Llevaba su jersey espantoso y las gafas. Si hubiera escuchado su música infernal… Entonces sí que deseé matarlo, ¡más que nunca!
August se quedó absorto mirando por la ventana y lo escuché murmurar, a la vez que reía: no volveré a escuchar el ruido de ese violín…
En ese momento me incliné con el pretexto de rascarme, y alcancé a ver el extremo de la parte inferior del asiento donde estaba sentado August: entre dos cajas, asomaban las suelas de dos zapatos, uno sobre el otro.
Di un respingo y la botella cerrada fue a parar al bulto de lana roja. Jadeando, levanté la cabeza y miré a August, que me observaba con expresión de triunfo.
¿Se encuentra bien? Parece que los viajes en tren le sientan mal. Se le ha caído la botella. Me levantaría para cogerla, pero tengo mal la espalda y me cuesta agacharme.
Lo miré con los ojos muy abiertos y después miré la botella.
Vamos, ¿por qué no la coge? Le vendría bien beber un poco de agua; está tan pálido que parece que hubiera visto un muerto.
Me agaché y, gateando por debajo de la mesita, me acerqué al bulto donde estaba la botella. Me temblaba todo el cuerpo y sentía los ojos de August clavados en mi espalda. Ahora podía ver la tela escocesa en forma de brazo… a una distancia lógica del lugar por el que asomaban los zapatos. Estiré el brazo, y en el momento en que estaba a punto de tocar la botella, el tren hizo un movimiento lateral y yo, dando un grito, me di la cabeza contra la mesa. Al mismo tiempo, el maletín con las herramientas de August cayó al suelo y se abrió, mostrando los cuchillos que portaba, uno de los cuales fue a parar sobre su asiento.
¡Vaya!, exclamó August asomándose con el cuchillo, estos baches son traicioneros.
Agarré la botella y me recliné jadeando en el asiento, mientras August recogía su maletín. Estaba empezando a sudar, a pesar del ambiente frío.
Parece que no se encuentra bien. Salga del compartimento y mueva un poco las piernas.
Sí, creo… creo que es buena idea.
Salí a trompicones y me dirigí al vagón de carga, el único lugar del tren al que podía ir. Me senté entre dos maletas. Respiré hondo y, angustiado, pensé qué era lo mejor que podía hacer: era imposible salir del tren en marcha, por lo que estaba obligado a pasar el cuarto de hora que quedaba de trayecto en compañía de un psicópata.
No me veía con fuerzas para volver al compartimento, pero decidí que debía hacerlo si no quería levantar sospechas. Al entrar, lo primero que vi fueron las dos suelas de los zapatos colocados como si el que los calzaba estuviera tumbado de lado, y sentí que desfallecía, pero logré controlarme y tomé asiento. August sonrió y dijo:
Tiene mejor aspecto; ya queda poco para llegar a la estación.
De repente levantó la mano y con expresión de atención, dijo:
¡Escuche eso! ¿No oye algo?
Lo único que escuchaba era el latido de mi corazón, pero eso no impidió que una especie de locura silenciosa se apoderase de mí. Pensar que aquello bajo los asientos seguía con vida me paralizaba.
Se puso de pie, y yo me eché hacia atrás. Aún envuelto en la manta, se acercó lentamente hacia mí, y sin quitar su mirada de la mía, dijo:
Aún no he acabado de contarle mi historia. Me queda el final, que es lo más interesante.
Yo, que no tenía fuerzas para decir nada, seguía cada uno de sus movimientos. Se sentó a mi lado, tan cerca, que podía notar la presión de su cuerpo junto al mío a través de la manta.
Escuche, dijo con suavidad, usted me inspira confianza, así que voy a contarle de una vez por todas lo que he hecho:
Yo…
En ese momento el tren paró. Las puertas tardaban más de lo normal en abrirse, y yo seguía paralizado.
Yo no quería, continuó, pero no pude evitarlo, ese sonido espantoso… Así que se lo diré, porque es algo que, estando aquí, a usted también de alguna forma le concierne.
Se inclinó más hacia mí, que estaba a punto de desmayarme, dirigió una rápida mirada a la parte inferior de los asientos y dijo: He…
La puerta del vagón se abrió de golpe y entraron dos agentes de policía.
¿August C.? preguntó uno de ellos.
Para servirles, contestó mi acompañante.
Debe acompañarnos a la comisaría, si es tan amable. El protocolo epidemiológico así lo exige. Nosotros mismos lo llevaremos a la granja de A*, dijo el segundo agente.
Por supuesto, contestó August.
En ese momento levanté mi brazo y señalando la parte inferior de los asientos, susurré:
Ahí…
August seguía a mi lado, y sentí a través de la manta que su cuerpo se movía con pequeñas convulsiones, como las que provoca la risa. Lo miré: estaba muy serio.
El policía, extrañado, acercó la mano hacia las cajas y tras un segundo de pausa, dio un tirón, dejando al descubierto lo que había debajo: una bufanda escocesa de cuadros arrugada y un par de zapatos todavía mojados.
August se desenvolvió de la manta, y, muy tranquilo, cogió la bufanda, que se puso al cuello, y se sentó después para ponerse los zapatos.
Discúlpenme tengo la costumbre de quitarme los zapatos cuando viajo y, además, como ha llovido, los he puesto así para que se sequen.
Uno de los policías se quedó mirando a August y dijo:
Qué casualidad, yo lo conozco. Usted es escritor, ¿verdad? Lo vi el otro día en una lectura pública; su forma de narrar me pareció impecable.
Yo continuaba inmóvil, y August, cuando iba a salir, se detuvo un momento a mi lado y me hizo un guiño a la vez que se colocaba bien la bufanda.
En ese momento, el otro policía me preguntó:
¿Todo en orden amigo?, parece que no se encuentra bien.
Necesito un whisky, fue todo lo que acerté a decir.
Cuando salían del compartimento, aún tuve tiempo de oírlo decir a los policías:
¿Es largo el trayecto hasta la granja?
Unas dos horas de camino, respondió uno de los agentes.
Estupendo, así tendremos tiempo de conversar. Yo procuraré hacerles ameno el viaje...
También puedes compartir este texto