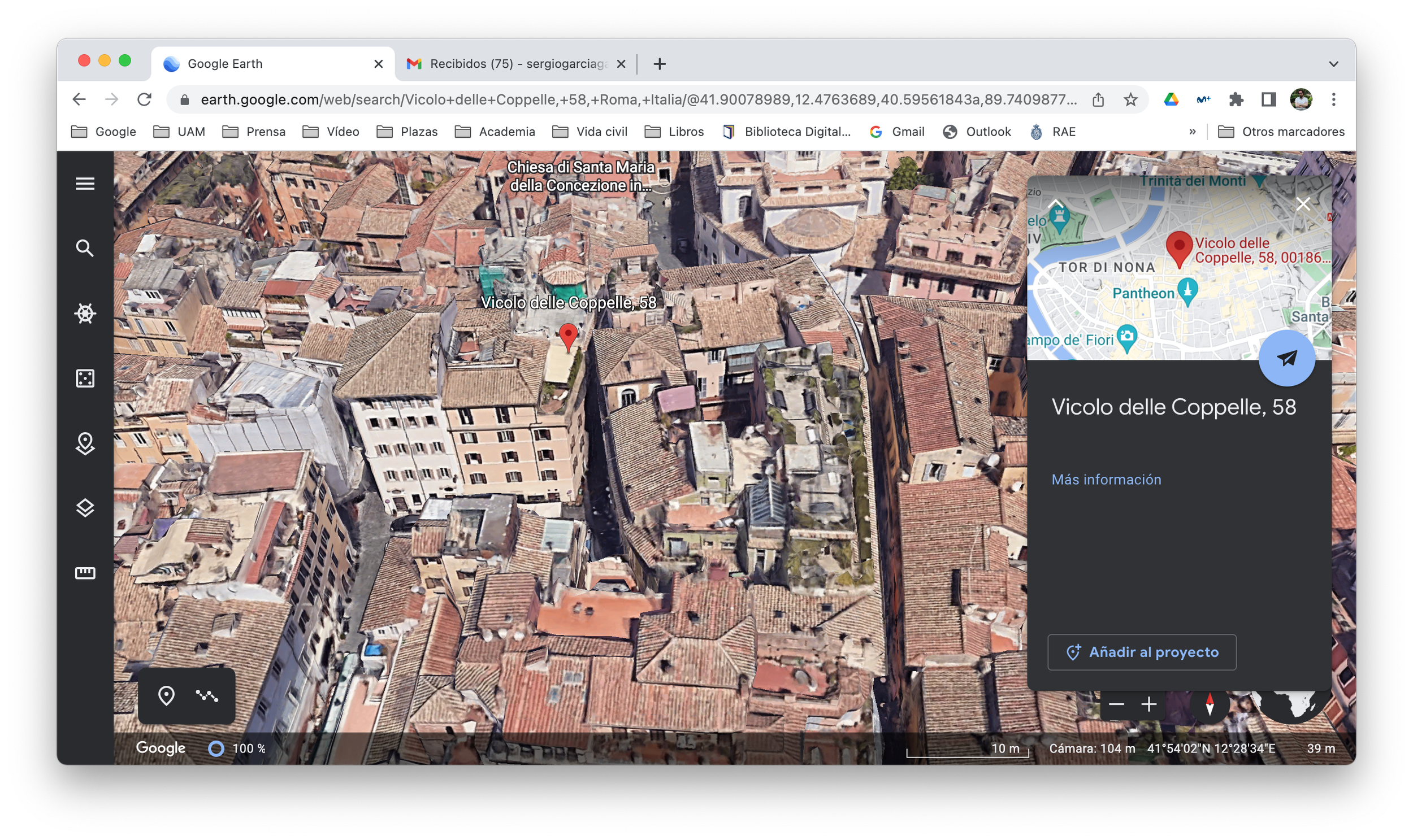VII
Un e-mail vallecano de Santos Solís

Vicolo delle Coppelle, 58, Roma
16 de diciembre de 2022
Querido, queridísimo Sesi; compañero del alma, compañero:
La referencia tan manida de Miguel Hernández solo puede proceder de una persona: Santos Solís.
Qué coraje, tronco, no sabes el coraje que me da haber tardado ocho meses, ¡ocho meses! en contestar a tu último correo electrónico. La madre que me parió. No tengo perdón de Dios. Antes que nada, porque luego se me olvida, te pido que me pases vuestra dirección en el D.F.: te voy a mandar un estuche conmemorativo con mis primeras novelas que han sacado los de Burma Ediciones, y que ha quedado de puta madre, para celebrar los veinte años de la publicación de Bombay Wifi; hasta Lorenzo Silva y Marta Sanz me han hecho unos prólogos, que también están de puta madre. Te lo pensaba enviar de todas maneras, pero ahora lo quiero hacer todavía con más motivo, aunque me salga por un riñón, para disculparme contigo y con Weselina. Qué huevazos tengo, tronco. Ahora te contaré un poco mi vida y los cambios que ha sufrido, no para justificarme, porque mi silencio no tiene ninguna justificación, sino simplemente por el gusto de contarle a un amigo cómo estoy y cómo voy. Aunque sospecho que algo sabrás por las fotos de mi Instagram. Pretendo que este correo, querido Sesi, te llegue bajo la apariencia de una larga carta que, sin esperarla, encuentres un día en el buzón y que, al ver mi remitente con origen italiano, pienses: «¿Qué coño hace el bueno de mi colega Santos en Roma?».
Y, efectivamente, así ha sido. Después de pasear a Richi, de servirme el café y encender al mismo tiempo la compu y el segundo cigarrillo del día, me he topado con un correo electrónico de Santos Solís en la bandeja de entrada del Gmail, recibido hace unas horas. Un correo con el siguiente asunto: «Una carta romana de Santos Solís». He leído las señas —Santos siempre tan literario— y he exclamado en voz alta: «Wese, creo que me escribe Santos Solís desde Italia. ¿Y qué coño hace el bueno de mi colega Santos en Roma?». Siempre que me escribe Santos, aunque lo haga al correo, lo hace como si me escribiera cartas, esté donde esté. Sinceramente, me hubiera gustado que algún día hiciera realidad su juego epistolar y me enviara una misiva, pues lo único que recibo en mi buzón de Ciudad de México son las facturas y, una vez al año, y a veces ni eso, una carta del consulado. Y la verdad es que echo de menos que mi buzón cuente con un contenido semanal, aunque sea solo publicidad de pizzerías y kebabs, como me sucedía cuando vivía en Puente de Vallecas.
Tengo tres horas por delante enfrente del ordenador reservadas para asesorías virtuales con mis alumnas y alumnos de novela española actual. No creo que nadie se conecte para pelear por sus calificaciones, porque, como lo fue en su momento Antonio Machado, yo también soy un profesor bastante generoso. Tengo entonces tres horas para seguir bebiendo café y seguir fumando mientras leo las nuevas de este escritor periférico de novela policiaca. Por lo que estoy ojeando, el mensaje de Santos no es breve. A todo esto, «vaya boquita que tiene el Santos», pensaría el lector mexicano en el caso de leer este correo electrónico, evocando uno de los mantras de mi madre, o «para ser escritor hay que ver cómo habla», como tantas veces he tenido que escuchar e intuir tanto en México como en España —faltaría únicamente, para ya completar esta colección de elogios, aquello de «ay, Sergio, de verdad, tanta universidad pero luego no sabes ni abrir una silla»—. Lo que sucede es que en Periferia hablamos así: conocemos tan bien la norma lingüística —hablo por Santos y por mí— que nos tomamos ciertas libertades para reivindicar nuestro argot o nuestra pequeña identidad verbal, si es que esta existe. Concebir las palabrotas —o las palabrhostias, como decíamos durante mi niñez— como una falta de respeto es un debate en el que no quiero entrar ahora mismo, pues lo que quiero es seguir leyendo lo que me tiene que decir el bueno de Santos.
¿Cómo va la cosa por México? Siempre que me acuerdo de ti me viene a la cabeza una de las coplas de Juan Panadero, quien, fíjate, según Alberti también estuvo por estos lares antes de regresar a España: «¡Aire, y siempre con más gana! / Ayer por tierra española, / hoy por tierra americana». Me quedé en que ahí andabais buscando curro y con un follón de tres pares de cojones con la movida de la burocracia. Qué cosas, macho. Tanto mundo globalizado y tanta aldea global y luego todo son problemas, burocracias, nacionalismos, fronteras. A veces pienso en hacerme trotskista, y a tomar por saco con todo. Santos Solís: el primer escritor de novela policiaca española actual... trotskista. Suena bien, ¿no? A ver si cuando me inviten a la FIL el año que viene —algo me han chivado mis editores con eso de que el país invitado es la Unión Europea, pero ya te contaré— me paso antes al D.F. para veros y nos tomamos unos mezcalazos y les dejo un ramo de claveles rojos a Lev Davídovich Bronstein y a Natalia Sedova, y a Cernuda y a Prados ya que estoy. En fin, que yo solo espero que os encontréis bien y felices, que no os duela mucho la nostalgia, que hayáis superado el mal trago del periplo madrileño de las Navidades pasadas, que estéis saliendo adelante y que andéis con un buen trabajo donde os valoren, que la cosa por España está bien pero que bien jodida, y que ya tengáis todos los trámites resueltos, obviamente. Vaya horror la lectura de tu texto en Casapaís sobre la burocracia mexicana. Yo me pongo en tu papel, querido Sesi, y no hubiera aguantado tantas gilipolleces y tanto trámite. Te digo que estoy al canto de un duro del trotskismo. ¿Y el Richi cómo va? Confío en que ande mejor de su tripilla. Qué cojonera que estos pobres animales que no tienen la culpa de nada tengan que seguir con los años callejeros dentro de ellos jodiéndoles todavía la vida, como si el pasado de mierda que vivieron no quisiera abandonarlos nunca. ¿Y la antología periférica cómo va? Qué putada que haya pillado la pandemia de por medio y no esté teniendo tanta acogida como me imaginé que tendría cuando me propusiste formar parte del libro, allá por 2018 —¿recuerdas cuando te invité a Casa Labra, donde nunca habías estado, y hablamos de tu proyecto y fantaseamos con cómo hubieran sido las reuniones allí previas a mayo de 1879?—. De todos modos, me alegró ver que recientemente Laura de Canal Norte hizo un pequeño reportaje sobre el libro, y que un tal J.R.R. Manso —yo creo, porque me suena, que este tipo es monje o algo parecido...— escribió una reseña para una revista de la Universidad de Alcalá.
Santos Solís, que no se llama Santos Solís, sino Antonio García Conde, fue uno de los poetas de Periferia que agrupé en mi libro Breve antología de la poesía periférica contemporánea, que publicó el sello madrileño Eirene Editorial en 2021 gracias a una ayuda a la edición de la Dirección General del Libro y Fomento a la Lectura, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte. Santos, como es de suponer, es poeta; podría decirse que se trata de un poeta que, a pesar de haber comenzado a publicar en la década de los noventa, sigue cultivando la archicultivada poesía de la experiencia. Es un poeta interesante que, personalmente, me recuerda mucho a Carlos Zanón, y el paralelismo es muy oportuno, ya que Santos también es escritor de novela negra, novela policiaca negra, para ser más exactos. Sucede que Santos es mejor novelista que poeta. Él sabe que opino así. El lirismo del que carece su poesía lo tiene su prosa, y la frialdad y sordidez de la que carece su prosa las tiene su poesía. Su narrativa epistolar no tiene cabida en esta valoración. Santos se ha convertido en un escritor que puede vivir de la escritura gracias a su serie de novelas policiacas protagonizadas por Estefanía Villalta, cabo de la policía municipal de San Sebastián de los Reyes, un municipio del norte de Madrid que, junto con el pueblo vecino, Alcobendas, son un claro trasunto ficcional de Periferia en la literatura de mi compatriota. La serie de la cabo Villalta se compone de doce novelas, la última publicada a comienzos de este año: Los pájaros de Estambul. Aunque Santos fue funcionario en el ayuntamiento de Periferia, desde hace más de diez años son los casos de la cabo Villalta, sumado a una serie de elementos extraliterarios (premios, conferencias, colaboraciones, etc.), los que le pagan las facturas.
Pues te cuento, que ya sabes que me enrollo como las persianas: todo empezó justo después de que tú y yo habláramos por última vez, cuando estrenaron la puta serie. La puta serie de los cojones. En la puta hora que les dije que sí, que vendí los putos derechos y que me encargaba yo de los guiones, porque yo por entonces decía: «Bueno, yo hago los guiones porque esta serie está basada en las novelas que yo he escrito y quién mejor para adaptar todo este mundo que han parido mis manos y mi cabeza que yo mismo, pero claro, esta gente es quien ha soltado los eurazos por mi propiedad intelectual y, aunque yo haga los guiones, no van a hacer mierda mis historias porque han soltado unos eurazos que te cagas», y después seguía: «Y, tío, tienes que confiar en esta gente, que son tus historias y tus personajes, sí, pero ellos son también artistas y hay que confiar en la visión también que tienen de tu trabajo otros artistas», pero luego va y esta puta gente hizo lo que les salió de los cojones y de los ovarios. Estaba yo tan contento, querido Sesi, tan contento con cómo había quedado Los pájaros de Estambul, que no es porque yo la haya escrito, pero es que está de puta madre la novela; por fin me había atrevido a sacar a Estefanía de Madrid y situar una de sus historias en el extranjero —sabes que llevo ya varios años queriendo hacerlo—, y sinceramente ni yo me esperaba que el experimento me iba a quedar tan bien. Te lo juro, estaba tan ilusionado con la edición, con las presentaciones, con las reseñas —que algunas fueron sinceras, no simple y pobre publicidad—, ¡hasta en no sé qué congreso de Salamanca alguien dio una charla sobre el libro al mes de salir, comparándolo con Los pájaros de Bangkok! Estaba pletórico, macho, no solo por la fama —es decir, los eurazos—, sino porque había hecho un ejercicio literario de puta madre y porque mi personaje estaba de repente en la primera línea de la literatura, y no por mamoneo, sino por calidad estética de la buena. Estaba feliz, joder, y van y estrenan la puta serie. Yo no había podido ver ni el piloto por historias del contrato y porque andaba hasta el culo con la promoción de la novela hasta el día del estreno. Me vi los ocho capítulos del tirón estando en casa, sin dormir, porque no me podía creer la puta mierda que habían hecho. Me fumé dos putas cajetillas esa noche. Las actuaciones estaban bastante bien, todo hay que decirlo, porque escogieron a un reparto cojonudo —ahí estuve yo detrás dando la turra—, pero aquel no era mi guion, ni aquellas eran mis historias. Todo lo habían edulcorado y todo lo habían llenado de sexo facilón y cutre; y fíjate que me dijeron que la iban a rodar en Periferia, pero parecía que en Periferia solo estaban rodados los interiores.
La novela Los pájaros de Estambul se publicó en enero de 2022, antes de Reyes. Mi madre me la envió en una de sus cajas, y ahí la tengo, esperando a que la lea en estas vacaciones navideñas en las que no cobraré pero sí descansaré. Y en marzo salió en una plataforma bastante conocida —se dice el pecado pero no el pecador— una serie basada en algunos de los casos de la cabo Villalta y que se tituló —ojo— Cabo Villalta. La serie está compuesta de ocho capítulos basados en las novelas de Santos Bombay Wifi (2001), En fiestas no se debe morir (2007), Muerte en Cantoblanco (2013) y Tanto monta (2014). El elenco prometía bastante, y lo cierto es que estuvo a la altura: Aura Garrido como la cabo Estefanía Villalta; Antonio de la Torre como el Toñín, principal colaborador de Estefanía; Roberto Álamo como el comisario Matesanz; Carmen Machi como Narcisa Romero, la alcaldesa de San Sebastián de los Reyes; María Adánez como Manuela, la secretaria de la alcaldesa; Ernesto Alterio como José Luis Buenache, el concejal de policía; José Sacristán como Jesús Villalta, el padre de Estefanía; Nacho Fresneda como el Flaco, líder del clan de Los Gordos, y Emma Suárez como Soledad Cruz Pastor, amiga de Estefanía, poeta y bibliotecaria del pueblo —este último personaje no aparece en las novelas; lo incluyó Santos en su guion, en homenaje a la escritora homónima de Periferia, a quien por cierto también incluí en mi antología—. Mentiría si dijera que no tenía bastantes o demasiadas expectativas con la adaptación de las historias policiacas de Santos, y que también me aventé del tirón la serie en cuanto salió. Mentiría también si dijera que no pensé y grité en la intimidad de mi casa, incluso con sus palabras exactas, lo mismo que le pareció a Santos su serie. No le escribí porque vi que no publicó nada en sus redes sociales sobre el estreno y entendí que algo había pasado. Me corté también de escribir alguna reseña en alguna revista porque, si bien uno es lector y seudoespecialista en novela policiaca, también es amigo de escritores de novela policiaca, y llegué a la conclusión de que el espacio de mis impresiones debía de ser más privado que público. Sigo leyendo a Santos, que ya tendremos tiempo él y yo de platicar sobre su salto a la pequeña pantalla.
Pasé unos días malísimos, tronco, malísimos, no solo por las dos cajetillas que me fumé de una, sino por la serie, y solo me venía a la cabeza el siguiente pensamiento: «Mátalos, Santos, mata a estos hijos de la grandísima puta a lo Vázquez Montalbán».
No es que Manuel Vázquez Montalbán fuera un asesino, por lo menos en la realidad: a lo que Santos se refiere es al cuento montalbaniano «Asesinato en Prado del Rey», que Vázquez Montalbán escribió para vengarse del cineasta argentino Adolfo Aristarain y de una adaptación serial para Televisión Española que hizo de unos relatos de las historias de Carvalho en 1986, si no recuerdo mal. Por ahí tengo algo escrito sobre el tema.
Pero es que, y esto es lo que más me jode, de repente me rallé mazo con mis historias policiacas y le empecé a pillar asco a Estefanía y a todo lo que llevaba años escribiendo. Le pillé asco a mi gran personaje por la mierda de la serie. Quise cargármelo para siempre. Estuve a nada de escribir a los de Burma Ediciones y que hicieran un comunicado, pero rápidamente me contuve. «Tú estás por encima de esta mierda, Santos; la cabo Villalta y todo su mundo están muy por encima de esta mierda. Por puto ambicioso y pesetero te ha pasado esto», pensé con mucho dolor, porque a mi yo interior razón no le faltaba. «Querías eurazos, pues toma eurazos». Eso fue todo: llegaron un día los de la plataforma ofreciéndome mazo de pasta y publicidad y ganancias en el futuro y tal y cual, y a mí, como al pato Willix, me pudo la boca y no tardé ni cinco minutos en decir que sí. Por ambicioso y pesetero, y por gilipollas. Estuve mazo, mazo de rallado, macho, en las semanas siguientes: ni me apetecía comer, ni quejarme, ni decir que la serie era una mierda, ni ver a nadie, ni nada de nada, y mucho menos pensar en otro proyecto, porque toda la vida que estaba teniendo Los pájaros de Estambul me tenía con unas ganas de escribir que ni te cuento. Hasta que un día me dije a mí mismo: «A tomar por saco. Me piro de aquí». Y me piré. No sé si te lo llegué a decir, pero a la Fanny —tiene cojones que me haya echado una novia con el mismo nombre que mi principal personaje...— le dieron una beca en la Real Academia de España en Roma para el curso 2021-2022, y ya llevaba allí desde otoño. Yo pensaba visitarla en mayo de este año, pero me vi con mazo de eurazos de repente —algo bueno que dio la serie al fin y al cabo— y con un huevo de ganas de pirarme corriendo de Madrid y de España. Se lo conté a la Fanny, quien vio con unos muy buenos ojos mi plan —también le pareció una mierda la serie, y ella además me comprende mejor que nadie—, y le dije, ya que no me podía quedar con ella en la Academia: «Búscame un piso de puta madre en Roma, en el centro, que lo pagan los hijos de puta», y me encontró este pisazo desde el cual te escribo, querido Sesi, en esta mañana fría de diciembre, con el horizonte romano de tejas y calideces al otro lado de la ventana, y la cúpula del Partenón como elemento sobresaliente del paisaje de mis mañanas, mis tardes y mis noches. Busca en Google las señas con las que se inicia mi carta. ¿A qué es flipante? En cuanto la Fanny hizo las gestiones en Roma, preparé en una mañana todo el equipaje, mazo de libros y las movidas de los perros, los metí en el Nissan y tiramos los cuatro para Italia. Tardamos cinco días en llegar a Roma porque quise echarme un rato en Barcelona y, sobre todo, en Venecia y en Florencia: las Navidades pasadas me leí de un tirón la saga de la familia Maruján de Campos Reina y quería visitar las mismas estampas que vivió, a finales del XIX, el fantástico y tan sugerente Pepe Maruján. Por cierto, que luego se me olvida: en una de mis paradas en un pueblo por el Véneto para que los perros mearan, me fui a una terraza a tomar una birra y vi a un tipo hablando por teléfono en castellano; me puse a hablar con él de todo un poco, movido por el interés que me suscitó que estuviera hablado tan bien mi idioma, ¡y resultó que el tipo te conoce! Que había estudiado contigo en Madrid me dijo; Roberto Dalla Mora se llama. Le pillé el móvil y le prometí que, cuando volviera a España —en algún momento tendré que volver, querido Sesi, aunque ahora no me apetezca nada—, le llamaría para cenar con él. Total, que llegué a Roma con los perros hasta los cojones de mí, me instalé rápidamente en el piso, pasé una semana con la Fanny y, antes de establecerme por una larga temporada en Roma, es decir, antes de que comenzaran los días romanos de Santos Solís, me di el capricho, porque los eurazos eran más que suficientes, de irme a Sicilia y hacerme la ruta de los pueblos del comisario Montalbano: Porto Empedocle, Agriento, Realmonte, etc. Bueno, ya sabes: Vigàta, Montelusa, Monterreale, etc. Obviamente, no me corté de visitar Palermo, Cefalú, Castelbuono, Monreale, Caccamo, Enna, Catania, Siracusa y Caltagiorne. En Sicilia se come de la hostia.
Pinche Santos. Va el tío y me cuenta que se va a Sicilia, sabiendo de sobra que Wese y yo nos quedamos en su día igual que el protagonista de aquella canción tan famosa de Javier Krahe, sin hacer un viaje maravilloso —y que nos había salido baratísimo— a la isla italiana, programado para mediados de marzo de 2020. Hasta la familia nos había regalado en las últimas Navidades varias guías turísticas, y nos habíamos hecho con bastantes títulos sicilianos (Sciascia, Camilleri, Lampedusa, Quasimodo). Aún nos sigue pesando muchísimo aquel periplo frustrado por la pandemia. A los meses, juraría que después del encierro, escribí un poema siciliano, pero desde Puente de Vallecas: «Postal imaginada de Sicilia»:
Caminos de colores calurosos,
y tapias y olivares con montañas y templos
al fondo, y desplomadas las faldas del volcán
vistas desde un paseo vespertino,
y el mar que se sosiega en Siracusa,
las carreteras quemadas, las pérdidas posibles,
comercios de azulejos, las páginas foráneas
y dulces disfrutados delante de portales,
nosotros y las pizzas, los gatos peregrinos
de la luz y la sombra, los manteles
lentos —así lo imaginamos—
y el reposo tan necesario entre una época y otra
en el imaginario prístino de Cefalú.
Y cuando regresé a Roma, al pisazo con los perros, me dediqué a descansar, a desintoxicarme de España y a ponerme hasta el culo de pizzas. Hay aquí cerca de mi portal una trattoria, en un local muy pequeño y muy escondido al que no llegan por suerte los turistas —que, por cierto, ya me van teniendo un poco hasta los huevos—, adonde voy a comer todos los días. Todos los días como de restaurante, querido Sesi, como los burgueses y los malos de las novelas policiacas, que no olvidemos que son siempre burgueses. Allí me llaman il Famoso; me podrían haber apodado Scrittore o Poeta, pero un día, chapurreándoles sobre mi desempeño en esta vida al matrimonio que regenta el restaurante, puse mi nombre en Google y, como vieron que era un escritor famoso, pues les llamó más la atención lo de famoso que lo de escritor, y de ahí el mote. A mí me parecía más lógico que me hubieran encasillado como poeta, porque me pasé cuatro meses escribiendo solamente poemas; todavía me duraba el mal sabor de boca de la serie y toda la desavenencia del mundo hacia la novela policiaca. Gasté unas tres libretas garabateando versos; iban a ser «los poemas romanos de Santos Solís», incluso hablé con los de Prerrenacimiento de una futura publicación, pero solo me salían malditos garabatos y versos cojos. Tardé un mes más, mientras el calor de agosto derretía Roma —y producía alguna que otra insolación a algún que otro turista, momentos aquellos deliciosos que contemplaba desde mis ventanas, como un auténtico voyeur de la desgracia—, en darme cuenta de que si esos poemas me iban a salir en algún momento, lo harían cuando ya estuviera de vuelta en España. A principios de septiembre, cuando ya los turistas empezaban a escasear y la Fanny ya se había instalado conmigo en el pisazo porque su residencia artística se le había terminado, me dio por visitar el Vaticano. La verdad es que me obsesioné un poco con todo el tema vaticano. Lo visité como unas tres veces, y a la tercera me vino una epifanía de puta madre: estaba en medio de San Pedro y pensé: «Esto es la hostia para una novela policiaca»; rápidamente, y como es natural, apreció ante mí Dan Brown, pero lo obvié enseguida y, como uno no puede escapar de sí mismo, vi a Estefanía —a mi personaje, no a mi novia; ella estaba aquel día en no sé qué biblioteca— entre aquellos arcos y paseando por el interior de aquellos palacios, y me dije a mí mismo: «Ya se jodió, Santos Solís», y esa misma tarde compré una nueva libreta y empecé a esbozar el nuevo caso de la cabo Villalta en el Vaticano. No me quitaba de la cabeza la canción aquella del grupo catalán este, donde el tipo está en la playa y la novia lee un best seller de intrigas vaticanas o algo así.
Abro el Spotify, ignoro el anuncio de siempre porque no quiero ser premium, busco «Al mar!» de Manel y escucho aquello de «intrigues vaticanes de final inesperat».
Y en esas estoy, tronco. Ya llevo tres meses y pico escribiendo un vatican noir como Dios manda, sin rollos mágicos de esos a la True Detective pero con María Magdalena y estatuas de demonios de por medio. No te cuento más porque aún me queda rato para tener el proyecto más o menos concluido —calculo unos siete meses más—, pero te adelanto que van a aparecer los trapis del Wojtyła, la ¿muerte? de Juan Pablo I —me habré visto ya El Padrino III como cien veces—, historias criminales que se remontan al franquismo, supuestas herejías de cariz anticomunista —cómo no—, mazo de gastronomía italiana, los fontaneros del Vaticano, poemas de Quasimodo y la aparición estelar de Salvo Montalbano y de un cura así como treintañero, que es filólogo y trabaja en la Biblioteca Apostólica Vaticana, que va a ser el Watson de Estefanía en esta novela y quien lo más seguro es que tenga una crisis vocacional espantosamente apasionada al ir estrechando su colaboración con la cabo de la policía periférica. Estoy escribiendo como nunca, tronco. Presiento que va a ser un pelotazo esta novela, pero un pelotazo literario. Y fíjate que el otro día, guardando unos archivos muy pesados de la investigación que estoy haciendo para la novela en el disco duro, me topé, ya sabes, en una carpeta dentro de una carpeta que está a su vez dentro de otra carpeta, con un documento de Word que contenía una suerte de notas para una novela que me dio por empezar a idear en febrero de 2020 —concretamente el día 21, según la fecha de creación del archivo—, para desintoxicarme un poco del tema policial, pero que, no recuerdo ahora bien por qué, se quedó en una tarde de escritura y condenada al destierro en uno de los cajones virtuales de mi disco duro. Nunca te lo llegué a decir, y posiblemente este sea el principal motivo de esta carta, pero para aquel proyecto me quería inspirar —ese era, de hecho, mi punto de partida— en aquel tiempo en que coincidimos viviendo en Puente de Vallecas y en alguna de tus experiencias vallecanas. En fin: que vi aquellos apuntes de realidades para una novela vallecana frustrada —que, leídos con perspectiva, bien podrían configurar mi imaginario vallecano de aquellos años y de ahora—, me acordé de ti y, como va a ir a ningún lado este proyecto, te lo comparto para que te traslades por un instante a aquel barrio que tan dichosos momentos nos ha dado a gente como nosotros, y también para joderte un poco con la morriña.
Santos lleva viviendo en Puente de Vallecas desde que inició sus estudios universitarios, que también se frustraron, igual que la novela de la que me habla. Se ha mudado ya unas cuantas veces, pero siempre dentro del barrio; se resiste a vivir en otro sitio. Fuimos vecinos desde el otoño de 2018 hasta que me vine a México. A ver qué escribió el bueno de Santos. Miedo me da.
***
MARTÍNEZ DE LA RIVA, 81
A non crime fiction by Santos Solís
Notas, apuntes, fragmentos, ideas (imaginario) a desarrollar
Las canciones de No Konforme y de Orlis Pineda.
El pequeño supermercado enfrente de Martínez de la Riva, 81, que Mancerayder llamaba El Almodóvar.
Los carteles de películas que el Ixis traía de su trabajo en el cine.
Las colonias de gatos asentadas en los solares.
Las escaleras de Martínez de la Riva, 81 con el carrito de la compra (Mercadona) a cuestas.
[¿Posible inicio de la novela? Meditar. Quizá buscar algo más rulfiano —eso siempre funciona— o a lo Gabo: pensar en el hielo y en muchos años atrás]. Cuando hace ya algunos años decidí reventar mi vida y mi aparente estabilidad para coger un tren que sabía que no iba a volver a pasar, me vi sin cama y sin techo, por lo que tuve que regresar, como ya he comentado, a vivir con mi madre en la casa del pueblo, y renuncié a la comodidad y a la dicha que me suponía vivir en el centro de la urbe madrileña. A las tres semanas de lapidar casi la mitad del sueldo que me proporcionaba la Universidad Autónoma de Madrid en los taxis que, noche sí, noche también, me devolvían de los bares de Madrid al nido familiar en Periferia, mi amigo Armando Galán, que es poeta y hostelero, me comunicó que me había encontrado casa en Madrid. «Que no, Armando», le contesté sin dejarle continuar, «que yo al zulo ese de mierda y lleno de humedad que tienes no me mudo». Resulta que mi amigo el poeta vivía, y aún vive, en un bajo en Lavapiés que cuenta, además de con salón, cocina y baño, con una amplia habitación y con una suerte de sotanillo que Armando, quien, además de poeta y hostelero, es un poco fenicio, subalquila como si se tratara de una habitación habitable a un precio desorbitado. Como Armando lo del nosce te ipsum se lo conoce bien, respondió a mi comentario con una simpática carcajada y pasó a hablarme directamente de Mancerayder, a quien yo ya tenía el gusto de conocer, y de su piso vallecano. Vallecas. Cómo repetí ese nombre cuando Armando me habló de la posibilidad de mudarme allí. Aquella noche, regresando a Periferia en el último Cercanías, mi cabeza no dejaba de darle vueltas al nombre de este barrio. Vallecas suponía la huida del pueblo, el comienzo de una nueva vida y el regreso definitivo a Madrid. Para mí, Vallecas siempre había represento una realidad vinculada estrechamente con mi amigo Gonzalo Benito, también poeta. Él, a pesar de ser natural de Burgos, quizá sea la persona más vallecana que conozco; se podría decir que Gonzalo es más vallecano que el propio Rayo Vallecano, que el VKaos, que la estatua de la abuela roquera que está situada en el bulevar, que La Esquina del Zorro, que la Batalla Naval, que San Carlos Borromeo, que Radio Vallekas, que el parque de las tetas o que el desaparecido Jimmy Jazz. Por aquella época, quedé un domingo con Gonzalo para pasar el día, por supuesto, por Vallecas. Nos vimos en la parada de metro de Buenos Aires y quisimos ir a tomar el primer vermú al Ateneo Republicano, que encontramos cerrado. «Pero ¡cómo vamos a llegar a la Tercera República si estáis cerrados, joder!», recuerdo que gritó mi amigo. Rápidamente, buscamos otro sitio y otro sitio y otro sitio, y, pasadas algunas horas, Gonzalo decidió que diéramos un paseo por el barrio para que así lo fuera conociendo en profundidad —todavía no sabía si me terminaría yendo a vivir a Vallecas—, y nuestros pasos desembocaron en el país de mis deseos de por aquel entonces: Martínez de la Riva, 81. El edificio era más pequeño de lo que yo me imaginaba: de planta rectangular, albergaba tanto el número 81 como el 83. A diferencia de los otros bloques que existen en la calle, contaba solo con tres alturas, dividida cada una en cuatro viviendas. Yo estaba tan cegado por mis ansias de libertad, de independencia y de huida de mi pueblo natal que no reparé en las desconchaduras de la fachada, ni en ese portal diminuto de hierro y pintado de un color verde que tanto me recordaba a aquellas evocaciones carcelarias que, de vez en cuando, Manuel Vázquez Montalbán incluía en alguna de sus novelas, ni tampoco en las numerosas cagadas de ¿perro? que poblaban las zonas colindantes al edificio, llenas de malas hierbas, basura y alfombras de hojas podridas que posiblemente pertenecían a algún otoño del siglo pasado, unas zonas que el Ixis, de quien hablaré más adelante, describió en una ocasión como esos pequeños parques propios de las series estadounidenses donde la policía mata a tiros a los yonquis. Aun así, en aquellas lindes sí que me percaté, y mentiría ahora si dijera que no me ilusionó, que, al contrario que los grandes bloques de viviendas adosadas a los que me tenía acostumbrado Periferia o el centro de Madrid, mi posible futura casa estuviera en un edificio pequeño e independiente, donde —me imaginé con mucho acierto— tres de los cuatro lados de mi posible futuro piso darían a la calle. Martínez de la Riva, 81era como un castillo castellano: pequeño, viejo y desgastado, pero custodio de una historia viva, muy muy viva.
El kebab kurdo —el mejor de Madrid— a mitad de la calle del Dr. Fernando Primo de Rivera, y la pizza de Irina —la mejor de Madrid— en la calle de la Imagen, casi llegando a la estación de Entrevías.
Las latas de Steinburg cargadas en una neverita de Nestea y abiertas en lo alto de la colina más alta del parque de las tetas, a las ocho y media de la tarde.
El piso de Gonzalo Benito, las cenas y comidas de Gonzalo Benito, los tercios con Gonzalo Benito, la hermandad con Gonzalo Benito.
El bulevar arriba, el bulevar abajo.
La Plaza Puerto Rubio, la de los yonquis, y los dobles a euro cincuenta.
Los atardeceres helados de invierno escribiendo en el salón con la espalda contracturada.
La luz y el ruido del estadio del Rayo a través de la ventana de la cocina.
La lectura seguida de La forja de un rebelde en el balconcito.
Los restaurantes vegetarianos y latinoamericanos.
La noche y la mañana.
Las librerías del barrio.
El graznido de las cotorras argentinas.
Las gitanas cantando villancicos en la calle a las nueve de la mañana el día de Nochebuena.
Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires.
El Guadarrama nevado como fondo de la postal.
La lejanía con Periferia
***
Quien calla, otorga. Pero he de reconocer que algo me ha removido. ¿Melancolía quizá? Por supuesto, y mucha.
No te olvides de pasarme tu dirección postal. En cuanto recibas este correo, aunque no te salga de los cojones responderme por lo sinvergüenza y malqueda que soy, me envías sí o sí la dirección. Si no, sabes que tengo el morro y la cara y la jeta suficientes para llamar al consulado de allí y hacerme pasar por quien sea para conseguirla. Por un político, y del PP. O por un miembro del CNI, discípulo de Francisco Paesa.
Abrazos enormes, amigo, y que tengáis una feliz Navidad mexicana.
Santos Solís
Publicidad
Ay, el Santos. El Santos Solís y sus correos epistolares. Un día los voy a agarrar todos, o quizá solo uno de todos los que me ha enviado, y los voy a publicar junto con mis impresiones surgidas al momento de leerlos, escritas en cursiva. Por supuesto que le mandaré nuestra dirección defeña: en esta casa todo libro es bienvenido, aunque ya no quepan más libros en la estantería destinada a la novela policiaca. Ya me han entrado unas ganas tremendas de leer su próxima novela, que espero que no titule Muerte en el Vaticano, pero más ganas me han dado de regresar a Vallecas, aunque sea por un día. Muchas veces, caminando por Insurgentes, me imagino que estoy realmente en la Avenida de la Albufera; más veces de las que me gustaría. Allí, en Puente de Vallecas, fui realmente feliz, a pesar de algunas experiencias que no vienen al caso. Recuerdo que hará un mes, para explicar a mis estudiantes de novela española actual —entiendo, llegados a este punto de la mañana, que están de acuerdo con sus calificaciones— lo que eran las periferias en España, les puse unos videoclips de Obús y No Konforme rodados en Entrevías y Puente de Vallecas. También me ha despertado Santos una envidia sana por vivir su propia experiencia en Roma: estar allí, sin preocupaciones económicas, dedicado a las únicas ocupaciones de escribir, leer, comer, pasear a los perros y vivir. Vivir en Roma y vivir inmerso en un imaginario que, pensado desde Ciudad de México, bien podría calificarse de «trastocado»; un imaginario inverosímil completamente alterado y condicionado por el deseo, igual que el que seguramente tengan aquellas personas que se imaginan deseosas desde Vallecas o Roma, o desde donde sea, cómo sería vivir en Ciudad de México —de esto sé un poco—. Todo imaginario tiende a ser exótico. Asentarse en un lugar, con el paso del tiempo, supone la pérdida total del exotismo, entendiendo lo exótico como todo aquello ajeno a la propia sentimentalidad de uno, no una playa con palmeras o un viaje por la India. Lo cotidiano mata el exotismo y revela la auténtica naturaleza de los espacios foráneos, que nunca deja de ser misteriosa, por mucho que se conozca. Lo cotidiano, como diría Santos Solís, es la hostia.
Sesi García
Sesi García (San Sebastián de los Reyes, Madrid, España, 1992). Es doctor en Literatura Española por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de los poemarios Tabaco de liar (Canalla Ediciones, 2012), Otro perfume de hablar (Eirene Editorial, 2014), ¿Quién me compra este misterio? (La Isla de Siltolá, 2017), El octavo día de la semana (Baile del Sol, 2018), Rubayat del DYC (Ojos de Sol, 2020), Geometría y compasión (Premio Álvaro de Tarfe de Poesía, Ápeiron Ediciones, 2020) y Breve antología de la poesía periférica contemporánea (Eirene Editorial, 2021). En la actualidad, reside en Ciudad de México dedicado a la investigación literaria.